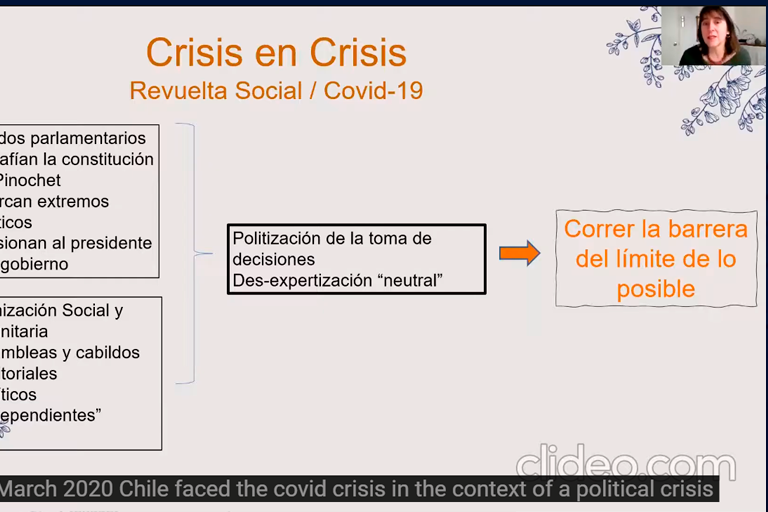Miriam Henríquez en Bío Bío TV: “Sobre la paridad hay una discusión histórica sobre si esta alude a un mínimo o a un techo, y deberá ser la propia Convención Constituyente quien resuelva cuál interpretación aceptará”
En la tercera edición del programa VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, donde Pedro Güell y Miriam Henríquez son panelistas estables, participó además Juan Luis Ossa, investigador del CEP y doctor en Historia. Los panelistas compartieron, como en las ediciones anteriores, su visión sobre el trabajo de la convención.
Destacaron, como temas principales de interés, cómo el proceso político electoral que vive el país está afectando y afectará el trabajo de la convención, las implicancias y preocupaciones que surgen de la recientemente constituida Comisión de Derechos Humanos, y cómo la Convención abordará el tema de la diversidad y, en particular, qué interpretación adoptará sobre la concepción de paridad que aplicará al interior de sus diversos espacios y representaciones.
Sobre la vinculación entre los procesos eleccionarios del país y la convención, Pedro Güell señala que los resultados de las primarias y las futuras elecciones presidenciales van a afectar e impactar a la convención constitucional, en dos sentidos: por una parte, ya se empiezan a ver las primeras alineaciones entre los distintos bloques; y por otra, las elecciones presidenciales le quitarán mucho foco y prensa a la convención, lo que puede tener efectos positivos y negativos sobre ella. Reforzando esta reflexión, Miriam Henríquez comenta que ya se han visto algunos titulares que hablan de la “presidencialización” de la convención, y la “constitucionalización” de la elección presidencial. Con esto se apunta a que ambos procesos se estarían “imbricando”.
Sobre este mismo tema, Güell señala que a lo largo del proceso de la convención, se irán produciendo distintos ordenamientos, por ejemplo, entre los de derecha o de izquierda, y estos distintos bloques se irán modificando a lo largo del tiempo. Es decir, la propia diversidad interna de la convención generará alianzas de distinto tipo, aunque cada período pueda tener su formación y sus alianzas.
En este momento, continúa, estamos en el periodo de la formación de las comisiones y de las vicepresidencias, y el tema de las alianzas es importante porque, de alguna manera, dice sobre quiénes pueden juntarse con quiénes. No se trata por lo tanto sólo de cómo se construyen mayorías para llegar a una comisión o vicepresidencia, lo que es razonable, sino cómo se irán formando entre ellos, porque de alguna manera esto puede implicar cómo se irán conformando las alianzas fuera de la convención. Del mismo modo, que las alianzas externas afectarán a la convención internamente.
A modo de ejemplo, indica que este proceso ya se ha reflejado en las dificultades que están teniendo, crecientemente, la Lista del Pueblo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, para construir alianzas en torno a las diversas nominaciones. Esto muestra que, a partir del triunfo de Boric, el Frente Amplio tiene que mostrar ciertas posiciones más socialdemócratas, lo que obliga a una sintonía mayor entre el Partido Socialista, el PPD y el Frente Amplio, al menos del sector de la candidatura que representa Boric. Esto rompe, de alguna manera, las primeras alianzas que se produjeron cuando se formó la primera mesa de la convención, y modifica dónde estaba puesta la balanza en ese momento. Creo que si el partido Comunista se integra vitalmente a la candidatura de Boric, continúa Güell, probablemente van a existir nuevas alianzas en la Convención, pero donde el peso no estará puesto en el Partido Comunista, sino que en el Frente Amplio.
La pregunta que me surge es ¿cómo va a impactar a la derecha los resultados de las primarias? ¿Se va a generar un movimiento más centrífugo o centrípeto? Aún no está muy claro qué dirección seguirá el sector después del resultado de las elecciones primarias. Así como estos resultados le afectarán a este sector, también le afectarán a la Convención. Creo, por lo tanto, que las dinámicas de alianza, y por lo tanto, de acuerdos y desacuerdos en la convención, van a estar muy impactadas por la elección presidencial.
Sobre el desafío de la Convención respecto a la forma de interpretar el concepto de paridad, Miriam Henríquez señala que la convención ha tenido un amplio debate respecto a este tema. Se ha discutido si la paridad se entiende como que en todas las coordinaciones, debiera haber un hombre y una mujer, como techo, o si por el contrario, la idea de paridad pudiera significar, al menos un componente representado por una mujer, sin que obste que, en el caso de las coordinaciones donde sean dos, se pueda elegir a una segunda mujer. Este punto ha generado debate y lo seguirá generando, siendo un tema que la convención tendrá que dilucidar. De hecho se cuestionó la integración de la comisión de reglamento porque algunos sostenían que podía integrarse por dos mujeres, y otros sostenían que esa interpretación debía ser un hombre y una mujer. Un dato importante a considerar: el reglamento dice que las comisiones estarán integradas, al menos, por una mujer, pero la interpretación que hizo uno de los secretarios de la convención es que el mandato era que se eligiera a un hombre y una mujer. Entonces, es importante decir que el mismo órgano que está generando estas reglas podrá definir cómo se interpretarán.
Sobre el tema de la paridad, Pedro Güell, agrega que a su juicio la discusión ha sido si la paridad es una representación estadísticamente equilibrada o es binarismo. En su visión, la forma en que se manejan las diversidades dentro de la convención estaría afectando al conjunto de nuestras diferencias, como por ejemplo, las diferencias de género, de grupos ideológicos, entre pueblos originarios o primeras naciones. Su mirada es que si bien ahora se trata de una discusión sobre temas puntuales, como por ejemplo, cuál es el equilibrio al interior de una comisión, u otra, cree que se está generando material que incluso puede luego permear el propio texto constitucional. La pregunta que me parece importante hacernos, dice Güell, es ¿Qué es lo que significa representar diversidad?, ¿es un tema estadístico, es un tema que se fija binariamente, o existen otras formas de hacerlo?. Se trata de un tema presente en todas las democracias complejas, y veo que está apareciendo de muy buena manera en la Convención.
En opinión de Juan Luis Ossa, la diversidad es una riqueza y así como se está manifestando en la convención, debiera luego expresarse en la propia constitución, en el texto constitucional. Si bien, le dará un mayor grado de representatividad, debiera ir también de la mano de su gobernabilidad, de modo que la convención sea capaz de generar el texto constitucional.
Sobre las distintas comisiones que ya se han conformado, y en particular sobre la de Derechos Humanos, Miriam Henríquez, recuerda que hay 3 comisiones que ya están funcionando, Reglamento, Ética y Presupuesto, y hay otras tres que ya se han aprobado, en las que se acordaron sus objetivos generales y está pendiente definir cuáles serán sus objetivos específicos y sobre qué temas van a tratar. Reconoce que la comisión que ha generado mucho movimiento y reacciones ha sido justamente la comisión de Derechos Humanos, en la que reconoce un alto grado de complejidad, entre otros, porque su definición aborda muchos temas y muy diversos (como verdad, reconciliación, y reparación), y aún no está claro qué va a hacer. Lo que se sabe es que tiene un mandato de hacer algo en 30 días.
Un elemento llamativo, en opinión de Henríquez, es que si bien esta comisión ha despertado muchos cuestionamientos por parte de profesores y expertos, no se debe olvidar que su aprobación fue muy alta, con cerca de 103 convencionales, aunque cabe preguntarse qué habrá entendido cada convencional cuando aprobó esta comisión, cuál habrá sido el móvil para haberla aprobado, porque queda la impresión que cada uno la aprobó con un sentido distinto, si se considera que aún no han sido capaces de fijar sus objetivos específicos.
Sobre esta misma comisión, Juan Luis Ossa, señala su preocupación desde el mismo nombre que se ha dado: “Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación, y Garantías de No Repetición”. Señala que si bien le parece muy relevante que la Convención se tome en serio el tema de los derechos humanos, y en una concepción moderna de ellos, desde su visión como historiador, estima que el uso de la expresión “verdad histórica” no corresponde porque se entromete en la historiografía y en el pensamiento crítico y el derecho a disentir.
En opinión de Güell es importante considerar que las constituciones se meten inevitablemente con la discusión histórica, e incluso historiográfica. Las constituciones, quiérase o no, son historia. No puede dejar de considerarse que esta constitución se construyó en un determinado contexto y espacio, y es probable que esa lectura histórica quede de alguna manera marcada en la introducción del texto legal o en muchos de los párrafos de la constitución. Lo que quiero decir, es que la constitución no podrá evitar hacer una reflexión histórica. Y, por otra parte, aunque no lo quiera, la constitución va a crear ciertas ideas históricas, por ejemplo, sobre los Derechos Humanos. Es decir, la constitución no es sólo un texto jurídico, va a tener mucho de historiografía y afirmación histórica. Y esto me parece inevitable.
En este contexto, la discusión que plantea Juan Luis es muy válida porque nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos relacionamos con esas afirmaciones históricas? Desde nuestra mirada como civilización ya sabemos que aquello que llamamos verdades son afirmaciones que hacemos para seguir avanzando y construyendo, pero jamás las damos como verdades absolutas, ni menos como algo que pueda anular el derecho a disentir respecto a esa misma verdad. Entonces, si bien el concepto de “verdad histórica” es un concepto muy complicado, también representa una tradición de la que tenemos que hacernos cargo en el buen sentido. Cuando se habla de “verdad histórica “ en el concierto de los Derechos Humanos en general se alude a la serie de Comisiones de Verdad, Justicia y Reconciliación que se han hecho a lo largo de nuestra historia, y que fueron un avance muy notable respecto del respeto y superación de los atropellos a los Derechos Humanos, y de los fenómenos de reparación y reconciliación. Con esto quiero decir, que desde la manera de abordar nuestras afirmaciones y convencimientos históricos, no podemos situarnos en el lado de la pura y dura verdad. Pero, por otra parte, la idea de verdad tiene también una tradición que es muy respetable y lo que hoy se busca decir es: “esta vez como sociedad, vamos a decir con toda la fuerza que tenemos, aquello que pensamos”. Entonces, yo comparto la preocupación sobre el concepto de “verdad histórica”, y ojalá no caigamos en la idea de una verdad histórica dura y cerrada, pero al mismo tiempo, creo que debemos acoger la idea de que queremos tener convencimientos muy firmes, en algunos campos, y especialmente en el de los Derechos Humanos, concluye Güell.
Ya finalizando el programa, los panelistas comparten algunas reflexiones de cierre o también algún “dato freak” en torno a la Convención.
Miriam Henríquez comenta, como dato freak, que un tema que está siendo discutido en la Convención es ¿cuántos convencionales constituyentes son 2/3? Explica que algunos habían entendido que eran 104, porque al dividir los 2/3 da como resultado 103,3 y la mayoría lo aproximaba a 104. Pero existe una ley del año 1876 que creó lo que se conoce como la Ley del Redondeo, que señala que cuando el resultado es menos de 0,5 se redondea hacia abajo, y aplicado esto, los 2/3 serían 103 y no 104 como se había calculado inicialmente.
Ya en el cierre, Pedro Güell, plantea como pregunta ¿cómo se crea un cierto lenguaje común en un escenario de alta diversidad, donde uno de los elementos más característicos de esa diversidad es el propio lenguaje? Es decir, no es que nuestras diversidades sean una cosa, y nuestros lenguajes otra, sino que en los lenguajes se instalan y muestran las diversidades, y por lo tanto, la defensa de la particularidad del lenguaje es una defensa de la diversidad. Entonces, la pregunta es cómo se hace una constitución que tiene que ser escrita en “un lenguaje”, no sólo en español, sino también en el lenguaje jurídico y racional, etc.
En este contexto, le parece muy destacable que, a raíz de la discusión con la convencional Teresa Marinovich, la presidenta Loncón haya señalado esta semana que así como existe el lenguaje de la razón jurídica y política, que tiene que estar presente en la discusión, hay también un lenguaje que hemos aprendido en nuestra historia ancestral, que tiene que ver con aceptar la diversidad del otro, “y a eso nosotros lo llamamos “amor”. Y, por eso, la presidenta Loncón les dijo: les propongo que también nos situemos desde el lado del amor. Me parece muy interesante, señala Güell, cómo la Convención Constituyente se va abriendo a muchos lenguajes y miradas, donde resulta muy interesante que su planteamiento haya sido: hay otras maneras de ver y abordar el tema de la diversidad. Me alegró mucho oírlo. dice Güell.
Sobre este mismo tema, Juan Luis Ossa, puntualiza que a él le gustaría ver crecientemente un respeto por las minorías. Las democracias viven de las minorías y las mayorías. Quisiera que, sin importar si hayas tenido más o menos convencionales, ningún grupo sea excluido de este proceso.
Para cerrar el programa, Miriam Henríquez, plantea que en las próximas semanas se irá viendo una Convención que irá dejando una primera etapa de un trabajo más hacia adentro, donde se están tomando decisiones entre los convencionales, pero donde aún no se ha salido a comunicar estas decisiones y a buscar la participación que, sabemos, será central en este proceso, lo que probablemente ocurrirá en las próximas semanas.
Si quieres escuchar el programa completo, sigue este link.